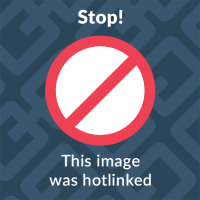
Por Luis Arroyo
Traduzco aquí la introducción de la antología de discursos de la historia compilada por el maestro escritor de discursos William Safire, titulada Lend Me Your Ears. Es un texto delicioso, o al menos lo es en el original inglés, sin los errores de mi traducción. El texto explica los diez pasos para la redacción y la pronunciación de un gran discurso. Una lectura larga, de unos 15 minutos.
Un discurso introductorio, por William Safire, Lend Me Your Ears
Amigos, lectores, estudiantes de la retórica, oradores en potencia: prestadme vuestro oído.
Por favor, entended que se trata tan solo de un metáfora. “Vuestro oído” es una figura del discurso; todo lo que anhelo es que pongáis atención a los discursos pronunciados por figuras históricas.
Esa pequeña antítesis retórica – figuras del discurso, discursos pronunciados por figuras – se conoce como contrapunto. Lincoln utilizó esta técnica para cambiar el cínico “el poder justifica el bien” por “el bien justifica el poder”; John Kennedy hizo lo mismo al pedir que nunca se negociara por miedo, pero que no se tuviera miedo a negociar. Así es como hacen algunos creadores de frases – contrapunteamos – para ofrecer un discurso con alguna semilla que se luego se pueda citar. Desde los años 70, cuando los discursos pudieron ser grabados, a esa semilla se la llama eslogan.
Pero los eslóganes y frasecillas, los aforismos y los epigramas, son para los antólogos de citas. El estudio de las frases de una línea es atractivo si te gusta el batiburrillo para revisión rápida, pero es más interesante la carne y las patatas de la oratoria: la comunicación oral en contexto, la persuasión humana en acción (…).
(…) Querrás saber qué es lo que convierte una exposición cotidiana de un punto de vista en algo más que una conversación respetable, en un gran discurso. Al embajador Robert Strauss le gusta empezar sus alocuciones de esta manera: “Antes de empezar mi discuso”, dice, “tengo algo que decirles”. Antes de empezar la parte instructiva de esta introducción (compuesta en un estilo que permita al lector declamar con tono estentóreo), quisiera decir algo: hay secretos de la escritura y la lectura de discursos que podrás aprender y utilizar. Bucea en los discursos con suficiente profundidad y notarás su peso. He aquí la manera de adquirir elocuencia por ósmosis: cierra la puerta, o márchate al bosque con solo un perro como audiencia, y lee un discurso en alto. Incluso el perro obtendrá provecho, especialmente si es la lectura del lacrimógeno pero inmortal “tributo a un perro” del senador Vest.
Ahora vayamos al tema: los diez pasos para un gran discurso. Uno de los elementos de un buen discurso es la forma del texto. La mayoría de la gente asocia la forma a la figura femenina o al físico masculino, pero para aquellos de nosotros que buscamos los recovecos de la retórica – estudiantes o practicantes de la persuasión – pensamos en la forma como los forenses: los contornos de la comunicación.
Esto es así porque un gran discurso – incluso uno bueno – ha de tener una estructura, alguna anatomía temática. “Di lo que vas a decir; dilo; di lo que has dicho”. Ese simple principio organizativo es el adagio primigenio de la escritura de discursos. Notarás que ese viejo dicho está empaquetado en el perfecto estilo de la oratoria: el modo imperativo, la fuerza de una orden, la estructura paralela que incorpora el ritmo al pronunciar las frases. Fíjate en esta pomposa alternativa: “El discurso bien diseñado debería comenzar con una revisión introductoria del contenido que vendrá, y terminar con un resumen de sus puntos principales”. En las reuniones de la Judson Welliver Society, la asociación de los escritores de discursos de la Casa Blanca, entre las pastas de la sobremesa tras la cena, podrías oír el murmullo en la sala. Son los distinguidos miembros murmurando el mantra: “Di lo que vas a decir; dilo; di lo que has dicho”. Sabemos de lo que hablamos. Haz caso a los renqueantes viejos profesionales: una buena organización – la forma, la hechura – es el segundo paso para un gran discurso.
(Pero, espera un segundo: ¿cuál es el primer paso? El primero es “estrecha la mano de tu audiencia”, como explica Bob Strauss. Haz que ese primer paso sea un paso rápido; sonríe, y ponte a trabajar).
Un esqueleto necesita vida. Tras la estructura está el pulso. Un buen discurso tiene un latido, un ritmo cambiante, un sentido de movimiento que golpea en la mente de la audiencia. Si hay una técnica que los oradores de toda época han utilizado, ésa es la anáfora, el inicio repetido. Aquí está Demóstenes: “Cuando trajeron… demandas contra mí; cuando me amenazaron; cuando prometieron; cuando aquellos malandrines se lanzaron como bestias contra mí…” Aquí está Jesús: “Bienaventurados los pobres de espíritu… Bienaventurados los mansos… Bienaventurados los pacíficos…” Aquí está John Kennedy: “Que ambas partes exploren… Que ambas partes busquen… Que ambas partas se unan…” No desprecies este paralelismo tan obvio. Resuena. Excita. Funciona.
¿Qué más hace que un discurso sea grande? La ocasión. Llega en la vida de una persona o de un grupo o de una nación ese momento dramático que clama por la inspiración y la fuerza de un discurso. Alguien es llamado para articular la esperanza, el orgullo o el dolor de todos. El orador se convierte en el blanco de las miradas, aquel que brilla como guía; allí en la cúspide está él o ella, y el mundo para para mirar y escuchar. Ese acceso instantáneo al prestigio da sentido a los discursos de toma de posesión, o a un discurso en una ocasión de Estado o en una entrega de premios; la ocasión, al estar investida de solemnidad e importancia, eleva el discurso por sí sola. Algunas grandes ocasiones se desperdician con discursos pedestres, como el de la toma de posesión de Jimmy Carter o el de Nelson Mandela cuando le daba las gracias al estrado tras su liberación de la cadena perpetua que le tenía encerrado en una prisión de Sudáfrica. Pero otras ocasiones memorables se convierten en inmortales por las palabras pronunciadas en ellas. El poema de Lincoln en Gettysburg merece no solo que se recite de memoria, sino un análisis minucioso; y el “Hoy tengo un sueño” de Martin Luther King merece una relectura completa, no solo que se tomen de él algunas frases en los aniversarios.
Una idea relacionada íntimamente con la ocasión es la idea de “foro”, término referido al lugar romano destinado a recitar discursos. Cuando escribía discursos en la Casa Blanca, tenía un foro perfecto: el Despacho Oval, que hoy es un set de televisión permanente. Desde ese lugar un presidente tiene que explicar más que declamar. La técnica para la redacción de discursos televisados es hablar a una audiencia única. Lo cual requiere un tono de conversación, aunque la conversación sea un monólogo, y la solemnidad de la expresión. Ni siquiera Ronald Reagan, el más adepto portavoz de la televisión, sonreía mucho a lo largo de un discurso ofrecido desde su escritorio. También requiere un discurso corto, intenso, de veinte minutos a lo sumo; peligra la concentración del público, física o mental, porque el tiempo de atención se acorta. Cuando el orador quiere exhortar o solemnizar, o añadir un sentido de la ocasión al foro, o cubrir más de un asunto, se lleva las cámaras fuera, a otro lugar. Es entonces cuando vemos los discursos del Estado de la Nación elevar a un parlamento, o los discursos de las convenciones políticas describiendo una visión del país. En esas ocasiones, el orador tiene que decidir si habla a la gente de la sala o mira a la cámara y se dirige a las gentes en sus hogares. Siempre he creído que un gran discurso en sala debe dirigirse a la gente que está en esa misma escena, dejando al espectador que lo ve desde casa la sensación de ser estar allí presente; el receptor toma el discurso como un evento que debe ser observado y se siente no como el objetivo específico del orador, sino como una extensión de una audiencia más amplia. Hablar de persona a persona sirve para vender. Hablar de persona a un millón, sirve para emocionar.
Al saludo, la forma, el pulso, la ocasión y el foro, añade el quinto paso: el foco. Un gran discurso no necesita empezar grande y permanecer grande todo sus curso hasta el gran final. Primero debería despertar el interés, y durante unos momentos permitir a la audiencia que se acomode mientras el orador busca su camino hacia el tema. Es entonces cuando debe llegar a su momento crucial, mucho antes de su conclusión. Aquí está la manera como el economista John Stuart Mill definía el arte del orador: “Todo aquello que era importante para su propósito se decía en el momento exacto en el que el orador había llevado a la audiencia al mejor estado posible para recibirlo”.
Fíjate en la palabra “propósito”. Un discurso se debe hacer por una buena razón. Ningún discurso que merezca la pena se hace para que no suene, para colmar el ego de quien lo pronuncia, o para halagar o atemorizar a la audiencia. Fidel Castro ofrece ese tipo de discursos, que llegan a durar siete horas. Un gran discurso se hace para un propósito elevado: para inspirar, para ennoblecer, para instruir, para arengar, para liderar.
¿Y qué hay de las citas en los discursos? En el pasado, los oradores ocasionalmente salpicaban su retórica de algunas referencias a los griegos antiguos, pero ahora las citas parecen ser obligatorias. Con frecuencia se esparcen para mostrar un poco de erudición; una muleta cuando el texto por sí solo cojea y necesita un toque de clase. Yo lo he puesto hace un momento con John Stuart Mill; su apreciación sobre la necesaria preparación de la audiencia es oportuna, pero no tiene sonoridad. Debería haber robado su idea y redactarla con más fuerza. Si hubiera sentido que tenía que usar una cita directa, debería haber buscado un contexto dramático. Richard Nixon, encerrado en una pequeña habitación cerca del Despacho Oval, solía decir a sus logógrafos “No me deis nunca una cita desnuda. Ponedla en una pequeña historia”. Tenía razón. Intentémoslo así: John Stuart Mill amó a una mujer durante veinte años, pero ella estaba casada. Sólo cuando su esposo murió el filósofo tuvo la oportunidad de casarse con la viuda que había sido la inspiración de su vida. Harriet Mill ayudó a su poco articulado nuevo esposo en el arte de la oratoria. Trabajaron juntos en su obra maestra, Sobre la Libertad, pero ella murió antes de que se publicara. El filósofo, con el corazón roto, se la dedicó a la mujer a la que había esperado, amado y perdido, y en un artículo sobre oratoria, puede que recordara lo que ella le había dicho: “Todo aquello que era importante para su propósito…” Ahí tienes una pequeña historia, un truco útil para poner un poco de fibra en los huesos de una cita.
¿Son todos los discursos memorables “grandes” discursos, emocionantes, con frases profundas pronunciadas en ocasiones destacadas? Por supuesto que no. Algunos son simplemente discursos famosos. Mark Twain hablando de logografía es humor a secas. Kissinger hablando de aislamiento internacional no despertará tu emoción; de hecho, es difícil que cualquier discurso pronunciado por un político vivo sea calificado como “grande” hasta que el orador sea elevado al mito, desterrado al purgatorio, o muerto. Algunos discursos son memorables porque son representativos de una era o de un estilo, o sirven como ejemplo a los oradores modernos: las palabras incendiarias de Malcolm X no son “grandes” porque sean eternas o majestuosas, pero contienen una pasión muy seductora.
Por otro lado, no todo gran discurso es un buen discurso. Lo que el discurso tipo de Harry Truman no tiene de profundidad y hechura, lo tiene de animoso. Lo que en el sermón de Jonathan Edwards carece de gracia, lo aporta en fuego apasionado. El criterio último para que un discurso sea grande es que yo crea que es grande. Que no te sorprenda este relativismo: la oratoria es un arte, no una ciencia, y un gran retor puede elegir dar de comer, agradar, inspirar, provocar, o hacer cosquillas. Sea cual sea el tono que el orador elija, si quiere lograr un discurso memorable, tendrá que construir una frase.
La construcción de frases es sencilla. Supongamos que quieres darle vida a un discurso sobre la división de un continente. Piensa en una metáfora de la división: ¿qué tal la plancha de amianto que se coloca entre la audiencia y el escenario para evitar la expansión del fuego? Se llama telón de acero. Adelante. La metáfora puede estar muy trillada, pero inténtalo. Y puedes adaptarla. Si estás escribiendo sobre China, lleva la metáfora hacia un telón de bambú, o, en discurso elevado una convención sobre ropa interior, a un telón de encaje. Si no quieres que el símil te ayude, siempre tendrás la posibilidad de la aliteración: “el ruido con que rueda la ronca tempestad”, o “ya se oyen los claros clarines”.* Si te quedas realmente en blanco, pon “nuevo” delante de cualquier gran sustantivo, y agranda la frase: funcionó con “nacionalismo”, “libertad”, “pacto”, “frontera” y “orden mundial”, y puede que a ti también te funcione.
A la combinación de bienvenida, estructura, pulso, foro, foco, frase y propósito, añade este otro ingrediente, que es el más importante: tema. Al final, deberías ser capaz de contestar en una palabra o en una frase la pregunta de la persona que no estuvo allí. ¿Sobre qué era el discurso? Churchill, en el discurso radiofónico que acuñó la frase “sangre, sudor y lágrimas”, hizo un discurso sobre el sacrificio. Fue él quien, ante un postre poco suculento, dijo “Llévense este puding: no tiene tema”. El discurso que estás leyendo ahora explica cómo juzgar un gran discurso. Tengo ese tema bien claro en mi cabeza; si tú no has discernido que ése es mi tema, entonces esto no es un discurso que merezca serlo.
Pronunciado por Demóstenes, sin embargo, incluso este modesto esfuerzo podría parecer un gran discurso. En una historieta aparentemente apócrifa, su compatriota Pericles, que también tenía buena reputación como orador, ofreció su admiración con esta comparación: “Cuando Pericles habla, la gente dice ‘¡qué bien habla!’ Pero cuando habla Demóstenes, la gente dice: ‘¡Vamos, en marcha!’”. La oratoria de Ronald Reagan podía levantar por la solapa a un mal discurso, sacudirlo, y hacerlo cantar. Y por el contrario, el discurso mejor escrito puede caer de bruces si no está bien pronunciado. Lo dice el viejo cuento sobre el tejano que camina por la Calle 57 de Manhattan y pregunta a un extraño: “Oiga, amigo, dígame cómo se llega al Carnegie Hall.” El extraño le contesta: “Practicando, practicando”. La pronunciación es el paso final de la elocuencia; requiere práctica, disciplina, pico y pala, y uno mismo puede ser su propio entrenador. Para desarrollar la capacidad de mantener a una audiencia tranquila o excitarla; tus ojos estarán en contacto con la gente, no con la página; tu placer en el oficio se hará contagioso.
Woodrow Wilson era en un principio un profesor de ciencia política, y sus clases eran como su escritura artificiosa. Pero Wilson trabajó para superar el estilo profesoral. Sus escritos tempranos eran sobre oradores y su oratoria. Fundó la sociedad de debate de Princeton y añadió formación en debate a sus enseñanzas; declamó en los bosques; se empeñó en vencer su inclinación natural al distanciamiento y la reserva. Al final, mientras mejoraba, el futuro presidente ganó confianza en sí mismo y escribió a su prometida: “Lo disfruto, porque mantiene radiantes mi mente y mis facultades; y supongo que esta emoción misma dota a mi presencia de una aparente confianza y un autocontrol que atraen la atención. Sea como sea, siento una suerte de transformación, y me resulta difícil dormir cuando me sucede”. Más tarde, en un ensayo sobre la oratoria de William Pitt el Viejo, Wilson escribió: “La pasión es la médula de la elocuencia”.
Y sobre la pronunciación, una advertencia: cuando prepares un discurso, ten cuidado con las palabras impronunciables. “Impronunciable” puede ser una de ellas. Sobre el papel parece bastante fácil, y puede que sea fácil de decir en la mente cuando se lee en silencio, pero cuando llega el momento de empujarla más allá de tus labios, una palabra como esa puede trastabillarse. Y si practicas una palabra difícil en alto, y pones una señal en tu texto, estarás garantizando precisamente que setrastabillará. Cuando era un joven logógrafo, esbocé algunas palabras para una salutación oficial en la ciudad de Nueva York, cuyo objetivo era dar la bienvenida a Singman Rhee de Corea del Sur. Me referí al presidente que nos visitaba como una “voluntad indomable”. El anfitrión, un torpe embajador, sabía que diría algo así como “indomitable” y pidió un sinónimo. Cuando le puse “infatigable”, me echó del lugar; alguien en mi lugar tuvo que proporcionarle “firme”. Ahora entiendo que fui intransigente. (Esa es mi penitencia: al leer ésto en alto, es seguro que se me trastabillaría “intransigente”. Abraza la palabra delgada; evita la palabra gruesa).
Ten cuidado también con las palabras que ponen incómoda a tu audiencia. Hace un momento cité a Wilson diciendo “la pasión es la médula de la elocuencia”. Yo sé lo que significa “médula” – núcleo, quintaesencia, centro – y tú también. Pero nunca me plantaría frente a una audiencia y diría “médula”; suena vulgar. Nadie va a criticarte por ello; pero tú, como orador o como escritor, eres responsable de advertir esos pequeños estremecimientos en la mente de tus oyentes. Distraen la atención del mensaje que quieres ofrecer. Si hablamos del asunto del vocabulario complicado, observa cómo los grandes discursos carecen de palabras engreídas. Las grandes palabras, los términos escogidos por su extrañeza – casi se me escapa “infamiliariedad” – son signo de pretenciosidad. ¿Y qué haces cuando tienes una palabra deliciosa, una que contenga un poco de poesía, que es justo la palabra para el significado, pero sabes que va a navegar por encima de la cabeza de tu audiencia? Puedes usarla, justo como Franklin Roosevelt utilizó “infamia”, y así estirarás el vocabulario de tus oyentes. Pero es mucho mejor si sutilmente la defines al pasar, como si añadieras énfasis. ¿Quién sabe lo que son los “deltoides”, cuando me refiera a ellos en un momento? El orador lo sabe; y si ayuda con sutilidad a su audiencia, nadie debería notar la medicina al tragarla.
Una antología de discursos configura un libro pesado. Intelectualmente pesado también. Algo que no se mete en el bolsillo o en el bolso en el camino a la consulta del médico. Una vez Sidney Perelman, el gran humorista, me envió una antología. Se llamaba Lo más de Sidney Perelman, y en la dedicatoria me decía: “Para William Safire, junto con un pequeño tarro de Antiflogistón para que masajee sus deltoides, si es que lees este compendio en la cama”. Esa nota me hizo acudir al diccionario: los “deltoides” son los músculos del hombro que permiten agarrar un libro y el Antiflogistón es el nombre de una pomada calmante que había inventado Ben Gay. Cojo el libro de Perelman cada cierto tiempo; elevarlo me eleva a mí, como espero que te pase a ti cuando agarres una antología de discursos.
Ahora tú eres parte de una audiencia especial, sofisticada. Conoces los trucos del mercado del discurso, algunos de los rudimentos del hacedor de frases y del logógrafo, y esperas que el orador resuma: que te diga lo que te ha dicho.
Perdón; hay un decimoprimer paso secreto: sorprende una y otra vez. Este es en realidad un discurso para ser leído, no hablado; el metafórico oyente es realmente un lector que puede volver hacia atrás como no podría hacerlo un oyente real. Tú, querido lector de discursos, me estás prestando no tus oídos, sino tus ojos, que son órganos mucho más perceptivos y analíticos. Tras recibir las orientaciones morales resumidas en las tablas que trajo del Monte Sinaí, Moisés habló al pueblo de Israel, pero en ningún sitio está escrito que tuviera que resumir los diez mandamientos.
Lo que toda audiencia necesita, sin embargo, es un sentido de cierre, de clausura; lo que el orador necesita es una salida en lo alto. Ese es un ingrediente necesario de la hechura. Y eso pide una perorata.
Una perorata, amigos míos, es una devastadora defensa contra la letal enfermedad de la escasez. Debería empezar con una frase tranquila y declarativa; debería irse construyendo sobre una serie de puntos y comas; debería emplear el poderío del paralelismo; debería lograr que los pilares más lejanos reverberaran con la acción y la pasión de nuestro tiempo, y, dejando a un lado las normas que establecen la conveniencia de las frases cortas o la autocita, debería alcanzar los corazones y las almas de la eterna especie humana para decir: “Este, éste, es el final del mejor discurso que nunca has tenido la fortuna de experimentar”. (Aplauso sostenido y exclamaciones de “¡bravo!”, “¡vamos, en marcha!”, seguido de un listillo experto que moviendo la nariz se pregunta en alto: “Sí, vale, ¿pero qué es lo que ha dicho?”).
* He introducido dos aliteraciones en español, sustituyendo las originales de Safire: “Not nostrums but normalcy” y “nattering nabobs of negativism”, que obviamente pierden su sonoridad con la traducción.
Fuente: Blog de Luis Arroyo
