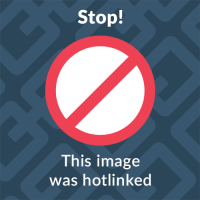
En 2001, la National Endowment for Humanities (NEH) seleccionó al gran dramaturgo Arthur Miller para la Jefferson Lecture, el mayor honor que el Gobierno Federal de los Estados Unidos otorga por logros alcanzados en Humanidades. La esperada conferencia de Miller se tituló La Política y el Arte de Actuar, un duro alegato contra el establishment político estadounidense, George W. Bush incluido. Su brillante e imprescindible texto tiene fragmentos que deberían estar permanentemente en el recuerdo de los dirigentes políticos: «la política tiene que ilusionar pero no es una ilusión; debe de afrontar la realidad, la realidad de la crisis; la política debe ser divertida pero no es diversión; no debe confundir la fantasía con la realidad, no puede ser un teatro pero ha de querer ser arte y creación, arte comprometido y creación colectiva».
Su intervención fue editada en España en un pequeño pero valiosísimo libro de cabecera que hay que releer, permanentemente, para acercarse a comprender lo que nos sucede. Miller cree que por vivir rodeados de representaciones «teatrales» −deliberadamente falseadas o exageradas para su escenificación−, cada vez nos resulta más difícil identificar la realidad: «¿Es bueno −se pregunta− que nuestra vida política esté gobernada tan profundamente por las artes del teatro, desde la tragedia hasta el vodevil y la farsa?».
No hay duda. Una parte del descrédito de la política se debe al contorsionismo verbal, a la acrobacia de los conceptos, a la pirueta permanente de posiciones que nos alejan de la realidad, haciendo que la política entre en una realidad tan inconsistente como evanescente. De lo sólido a lo gaseoso. Es cierto, las palabras y su escenificación son fundamentales en el ejercicio de la acción política democrática en un contexto de alta densidad mediática y audiovisual. Lo explica muy bien Luis Arroyo en su libro El poder político en escena: «¿Podemos modificar la manera de ver el mundo cambiando las metáforas y marcos que utilizamos para describirlo?» La respuesta es sí, o casi siempre sí. Pero cuando la escenificación sustituye a la realidad −no la interpreta− convirtiendo en figurantes a los responsables políticos, la política de desliza del poder democrático al humo. Sólo hay algo peor que la irrelevancia en política. Como dijo Josep Tarradellas, en política se puede hacer de todo menos el ridículo.
 Estamos confundiendo la poderosa capacidad de fuerza que tienen los intangibles en comunicación (con su mediación imprescindible en símbolos, liturgias, protocolos, iconos) con la fuerza real de la comunicación política cuando se sostiene −o no− en la credibilidad y la seguridad. El descrédito no es tener ilusiones (en política los deseos deben ser objetivos con toda la complejidad y exigencia que exige convertir los sueños en realidades), sino confundir las ilusiones con proyectos. Los proyectos reclaman capacidad de análisis, de realismo, de estrategia, de planificación. Nada que ver con el voluntarismo, ni con la fantasía.
Estamos confundiendo la poderosa capacidad de fuerza que tienen los intangibles en comunicación (con su mediación imprescindible en símbolos, liturgias, protocolos, iconos) con la fuerza real de la comunicación política cuando se sostiene −o no− en la credibilidad y la seguridad. El descrédito no es tener ilusiones (en política los deseos deben ser objetivos con toda la complejidad y exigencia que exige convertir los sueños en realidades), sino confundir las ilusiones con proyectos. Los proyectos reclaman capacidad de análisis, de realismo, de estrategia, de planificación. Nada que ver con el voluntarismo, ni con la fantasía.
La gesticulación excesiva puede ser la evidencia reveladora de lo que, precisamente, no se tiene. Recuerden: Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Vuelvo a Miller: «No importa cuán aburrido sea un artista o si es un delincuente moral, en el momento de la creación, cuando su obra penetra la verdad, disimular le es imposible, no puede fingir. Dijo una vez Tolstói que lo que buscamos en una obra de arte es la revelación del alma del artista». Pues eso, la escenificación es un arte… pero sólo para los artistas.
Fuente: Blog de Antoni Gutiérrez-Rubí
