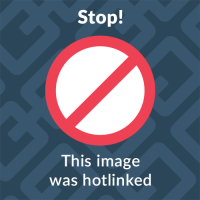
La contienda política (y electoral) se ha reducido a la batalla del lenguaje, a la imposición estratégica de conceptos o etiquetas, independientemente de su correlación con los retos. Ganan las palabras reducidas a marcas, no las respuestas a las preguntas (es decir, a los problemas planteados). Así los diálogos, o el exigente y necesario debate político, se han transformado en un aberrante ejercicio contemporáneo del método Ollendorff.
El profesor Heinrich Gottfried Ollendorff inventó, a mediados del siglo XIX, el método que lleva su nombre para el aprendizaje de idiomas. Le hicieron famoso los diálogos que proponía para enseñar los adverbios comparativos: «¿Es tu primo más alto que mi hermana?», preguntaba uno de los personajes. «No», respondía el otro, «pero el jardín de mi tía es más grande que la granja de tu abuelo». El método se basaba en la emisión de frases cortas que incorporaban el vocabulario más usual y las construcciones gramaticales más frecuentes de la lengua a estudiar. Servía para «hablar», no para conversar, ni para comprenderse. El método se convirtió en una serie de diálogos absurdos e inconexos. Lo importante era la práctica, sin el menor contacto con el contexto, el sentido o la interpretación de la conversación. No había conflicto alguno porque no había correlación entre las preguntas y las respuestas.
— ¿Dónde vas?
— Manzanas traigo.
En España, el método Ollendorff fue introducido por el lingüista Eduardo Benot quien, en 1869, fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes por Jerez de la Frontera. Miembro del Partido Republicano Federal e íntimo colaborador de Pi y Margall, en 1870 asumió la dirección del periódico La Igualdad y llegó a ocupar el Ministerio de Fomento. Triunfó como político más que como pedagogo. En pleno 2015, el método Ollendorff parece que revive en la política española, aunque no consiguiera demostrar su eficacia en el aprendizaje de lenguas, como el medio para hacerse comprender con otras culturas y personas. Sintomático. Preocupante. Hoy, el método aplicado a la comunicación política sirve para:
1. Responder, pero no contestar a lo que se te pregunta, entiendas (o no) la cuestión.
2. Hablar de un tema sin necesidad de establecer un diálogo. Sin pretender comprender, ni convencer por el debate. Cambiar la discusión por el discurso. La comprensión por la emisión. Se trata de ocupar el diálogo con palabras, aunque no se correspondan con la realidad, la interlocución o la cuestión que se aborda.
3. Desviar la atención.
4. Aparentar. Para ocultar, evitar o ganar tiempo. Para mostrar poder sin conocimiento. Ni discernimiento.
5. Reducir el diálogo y el debate de las ideas, substituyéndolo por una concatenación de frases no relacionadas. Hacer de la simple secuencia, correlativa y alterna, la esencia de una conversación o un debate público. Es decir: negar el sentido íntimo y último a las palabras para convertirlas en sonidos, en decibelios, casi en un objeto físico. En esta liga absurda… el más grande, el que más grita, el que pisa verbalmente a su interlocutor… ¿gana?
6. Hablar sin pensar. Responder sin escuchar, con oír es suficiente.
7. Responder sin cansarse (y sin inmutarse), y garantizar tener siempre la oportunidad de la última palabra.
Estamos en un desafío monumental. La irrupción del método Ollendorff, con sus ventajas aparentes (por más tristes que sean), simplifica el debate para crear un artificio democrático. Sin diálogo real no hay democracia, sin debates no hay cultura democrática, hay ruido democrático, que no es lo mismo. En la política reducida a simple publicidad, ganan los que más medios tienen. En la conversación política, ganan los que más argumentos y razones esgrimen. Esta es la ecuación. Y la elección. También para las nuevas ofertas políticas, que han hecho del lenguaje su ariete demoledor.
Fuente: Blog de Antoni Gutiérrez-Rubí
